PLANTAS NATIVAS : PARA QUÉ SE USAN LA JARILLA Y EL ALPATACO.

Nuestras abuelas y bisabuelas sabían cómo valerse de los recursos que les brindaba la naturaleza. Esos arbustos y matas que rodeaban los poblados del Alto Valle revelaban secretos cuidadosamente reunidos durante generaciones. La humilde jarilla, el agresivo alpataco, la floreciente melosa, podían ser grandes aliados para elaborar tisanas, perfumes o alimentos.

Décadas de observación se resumían en el simple gesto de recolectar unas semillas o unas hojas para preparar un ungüento que alivie las penurias de alguna enfermedad. Conocimiento que fue despreciado por la visión “civilizadora” y “modernista” de los sectores “cultos”, que lo consideraron una rémora del pasado.
Pero esos saberes no se perdieron. Preservados en la memoria de las hijas e hijos, fueron pasando por diferentes etapas hasta que les llegó el momento de la revalorización. Los más jóvenes empezaron a mirar con interés aquellas prácticas menos invasivas y se relacionan de otro modo con aquellos saberes antiguos.
La Universidad también decidió recuperar conocimientos y visiones: a través de un proyecto de extensión, la Facultad de Ciencias Agrarias se enfocó en los conocimientos de la gente sobre las plantas nativas y a buscar formas de preservación de esa diversidad biológica en riesgo.

La ingeniera agrónoma Adriana Bunzle, profesora adjunta de Botánica, responsable de la iniciativa, explicó que el conocimiento científico no es el único que puede obtener saberes válidos para la sociedad. “El conocimiento empírico está al mismo nivel que el científico. Y la ciencia actual deriva de aquellos saberes anteriores. La química deriva de la alquimia; la astronomía de la astrología. La vuelta a todos esos saberes, a todo lo que la gente sabía intuitivamente tal vez sin poder contrastarlo – que es lo que supone el conocimiento científico -, pero es lo que la gente sabía cuando observaba la naturaleza y su entorno. Por eso es importante recuperar esos saberes. Sobre todo en la agricultura”, remarcó.
La docente e investigadora explicó que por un lado se buscó “rescatar los saberes que tienen las familias sobre las plantas; saberes que permanecieron guardados en el anecdotario familiar y que encierran una profunda comprensión del valor que poseen estos vegetales para la vida humana”. Y además, se propuso “poner en valor la flora nativa de nuestra zona, del Monte Norpatagónico, aunando saberes cotidianos y conocimientos académicos”.
En esos talleres que se realizaron durante 2019 y 2020 (en los momentos en que se pudo), en escuelas y comisiones vecinales, se buscó reunir una serie de conocimientos que estaban distribuidos en una especie de “red social informal”: cada familia sabía una parte y los diferentes aportes iban contribuyendo a la elaboración de un saber más grande. Y además, las familias iban conociendo cómo había sido la adaptación de estas especies a una región árida y con temperaturas extremas; sobre la cosecha de semillas y las formas de cultivarlas para poder resembrar después.

“Hay posibilidad de empezar a reflexionar que somos nosotros, la sociedad, quienes podemos empezar a recuperar los suelos plantando. El alpataco, la zampa, el molle, el coirón, el botón de oro, son plantas fáciles de propagar. Se consigue mucha semilla, es fácil cosecharla, es fácil guardarla. No así la jarilla, que es un arbusto más complicado. Pero todos podemos contribuir para recuperar los sectores degradados de la barda. Y todos tenemos conocimiento, hay que buscar y hay que indagar” dijo la profe Bunzli.
USOS TRADICIONALES
Plantas, no yuyos. Una riqueza biológica importante que se debe rescatar e incorporar a las prácticas sociales e incluso económicas, para mejorar la calidad de los suelos y el rendimiento de las majadas. Esta recuperación de saberes que hizo la Facultad de Ciencias Agrarias se publicará en un libro editado por la Editorial de la Universidad del Comahue.
A modo de anticipo, una síntesis de los usos de cada uno de estos arbustos, según la recopilación efectuada durante el proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias.
– Jarilla

Como conservante: evita enranciamiento de mantecas y grasas. Al derretir grasa se pone una hojita.
Como aromatizante: En Mendoza se la cultiva cerca de la vid para el aroma y también se la agrega al vino para aromatizarlo. En la elaboración de cerveza Nihilista se la agrega a la cerveza.
Como leña: Las ramas se pueden utilizar para construir cercos y techos. Se puede usar para leña.
Como tintura: Las ramas con hojas y las raíces se usan como tintura.
La flor: En el norte neuquino se la ve llena de abejas. La miel de jarilla es reconocida.
Para combatir plagas: se rocían cenizas de jarilla sobre las plantas de la quinta, como tomate y zapallo.
Uso veterinario:
Se macera en alcohol y esto se aplica a los caballos heridos en forma de cataplasma.
Uso medicinal:
Se la utiliza para facilitar partos difíciles.
Para el reuma se hacen cataplasmas con hojas cocidas al fuego.
Se hace un té con azúcar quemada y hojas de jarilla; queda como un jarabe, para hacer gárgaras y buches.
Alivia el dolor de las rodillas lavándose con agua de jarilla bien caliente.
Para curar hongos de los pies y quitar el mal olor; o curar sarna o psoriasis.
Cuando los gatos nos contagian hongos o los perros, también los podemos curar así. Cuando hay caspa y piojos. También se tratan los sabañones y las verrugas.
Para curar herpes, se hace un ungüento con aceite de oliva y hojas de jarilla.
Se utiliza para combatir micosis y cálculos renales.
– Zampa

Sirve para ablandar el mote.
Se usa para blanquear lanas.
Es alimento para los animales; por su contenido de sal es buena para depurar su organismo.
Con las cenizas se trata la pediculosis.
Se usa también para curar los hongos de los pies.
– Alpataco

Es una planta color marrón con hojas pequeñas y verdes, las chauchas son marrones, la raíz es pequeña y profunda.
Las semillas se utilizan como alimento humano.
Las hojas son alimentos de los animales.
Los usos cotidianos son para la protección de huertas por las espinas, se utilizan en los alambrados, como escarbadientes y como leña.
Es astringente y desinflamatorio.
La harina de alpataco es sin gluten por lo tanto sirve para los celíacos.
– “Melosa” o “Botón de oro”

Es un arbusto bajo, perenne de hojas medianas; florece en primavera y da una florcita amarilla como una margarita pequeña.
La infusión de la hoja, flores, tallo y raíz es antifebril.
Se puede hacer una cataplasma con la hoja machacada para calmar dolores por golpes y torceduras.
Con el látex se puede curar verrugas.
Tiene una resina que se usa industrialmente para la fabricación de gomas.
Es muy útil para recuperar suelos erosionados.
Atrae a las abejas, melífera.
Muy útil en la fijación de suelos arenosos.
UNA RESPUESTA PARA MEJORAR SUELOS
“El alpataco fue muy utilizado por las sociedades precolombinas”, explicó Adriana Bunzli. Tiene múltiples aprovechamientos: desde el uso de sus frutos, muy nutritivo y con el cual se puede preparar harina, a su uso en la agricultura como mejoradora de suelos.
“Las raíces del alpataco son tan profundas que cuando buscan la napa freática, toman el agua para ellas pero producen un efecto que se denomina “levantamiento hidráulico”: levantan el agua para las especies que están al lado de ella. Es una especie muy interesante”, explicó la docente. También remarcó que el alpataco “es muy interesante para encarar trabajos de revegetación, que tanta falta hace en nuestra zona”.
Desde fines del siglo XIX, cuando la naciente Argentina extendió sus fronteras al sur del río Colorado, la Patagonia Norte fue ocupada con el mismo criterio de explotación que la Pampa Húmeda. Una práctica poco aconsejable en un territorio con escasez de lluvias. Y si bien no se puede resolver el pasado, Bunzli entiende que hoy se podrían realizar colonizaciones más adecuadas a la realidad geográfica.
“Si se encaran nuevos lugares, con nuevas plantaciones, en detrimento de la vegetación natural, se puede hacer de otra forma, donde convivan las plantas nativas. Es sumamente conveniente. No erradiquemos totalmente la flora nativa si se quiere hacer un emprendimiento productivo. Cuando se implementó el valle, algunas de estas cuestiones no se sabían. Hoy se ha avanzado bastante en la agroecología, una rama que tiene en cuenta los ambientes naturales. Se puede tender a un equilibrio más sustentable”, enfatizó.
Pero el proceso hoy parece diferente. Las chacras, que costaron el trabajo de varias generaciones, están cediendo su espacio a las urbanizaciones. Para Bunzli, este proceso “es más agresivo para el ambiente que el anterior”, cuando para conformar las chacras se barrió con la vegetación nativa. “Cuando se implanta una chacra, con sus obras de arte, las pulverizaciones, el impacto ambiental es muy alto. Pero el impacto ambiental de la urbanización es mayor. Hay que tener en cuenta que del ambiente natural se formó un suelo agrícola. Un suelo que es capaz de mantener actividad productiva. El problema de ahora con el avance de la urbanización, es que después de tantos años de tener chacra, un ecosistema que permitió la conformación de suelo agrícola, esos suelos se pierden. En ese sentido, no hay vuelta atrás. Para los suelos agrícolas, donde avanza al ciudad no hay vuelta atrás”, concluyó.
Fuente : Diario 10 Digital.










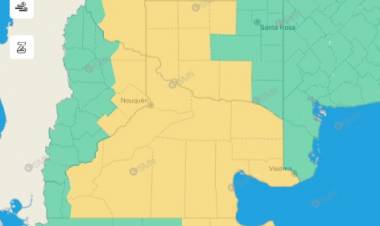




























Comentarios de Facebook (0)